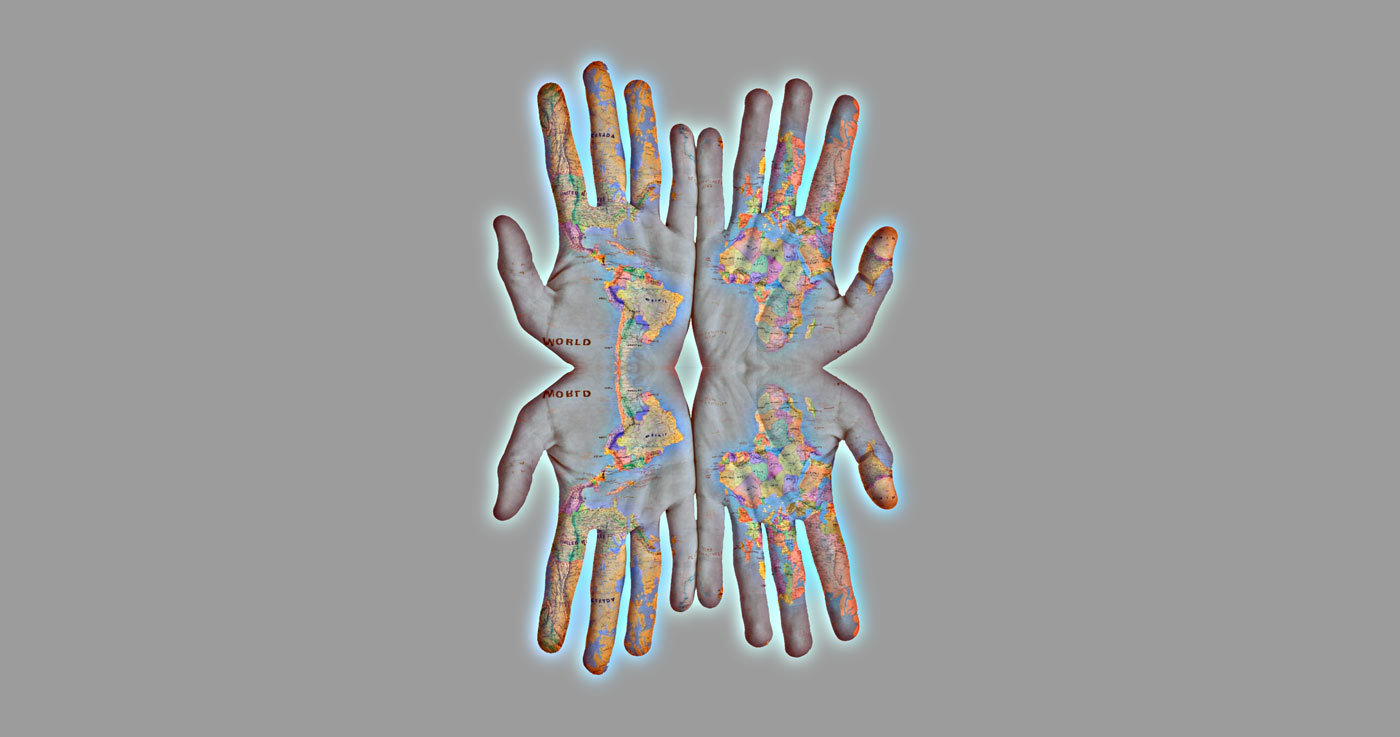Lo que mueve a los mundos es la interacción de las diferencias, sus atracciones y rechazos.
La vida es pluralidad. La muerte es uniformidad.
Al reprimir diferencias y peculiaridades, al eliminar diferentes culturas
y civilizaciones el progreso debilita la vida y fortalece la muerte, nos empobrece y mutila.
Cada visión del mundo que se extingue, cada cultura que desaparece, disminuye la posibilidad de vida.
Octavio Paz, 1950?, El Laberinto de la Soledad
Hace un par de décadas la globalización tomó control del escenario y la vida de millones cambió. Seguimos apenas digiriendo las repercusiones sociales y culturales de esto. Pero en su momento era la única ruta posible al desarrollo y progreso, o al menos así lo promovieron quienes impusieron a toda costa esta vía. Incluso se acuñó un término, mediatizado y utilizado por sus promotores para desestimar cualquier postura en contra de esta inercia: globalifobia, y toda manifestación globalifóbica era asociada con un afán "antievolutivo".
Si bien la globalización es un proceso que ha tenido distintos episodios a lo largo de la historia, su aceleración respondió a la necesidad de una agenda económica –que requería de un mercado globalizado para implementarse–. Sin embargo, durante esta aceleración dictada por un criterio comercial, se ignoraron las repercusiones culturales y sociales que un proceso así detonaría. Y probablemente hoy estemos enfrentando la resaca de esta omisión.
Autoconocimiento colectivo VS Globalización acelerada
Lo mismo que diversas tradiciones y corrientes de pensamiento ven en el autoconocimiento individual una herramienta imprescindible para el crecimiento de una persona, esta premisa también aplica, creo, para una sociedad. Es decir, es fundamental que como colectividad nos preocupemos por entender quiénes somos y, consecuentemente, de dónde venimos, para ser capaces de construir, con algo de claridad, un rumbo y poder participar en un intercambio cultural activo sin terminar perdiendo la brújula identitaria
Tras la aceleración de este proceso en las últimas dos o tres décadas, de pronto nos encontramos inmersos en un sentimiento de hastío y confusión que hoy se manifiesta principalmente a través de dos cauces antagonistas: un nacionalismo excluyente, que ve en los flujos migratorios una amenaza y condena la interculturalidad; y un movimiento que apuesta por la necesidad de refrescar nuestros cimientos culturales y contrarrestar la homogeneización de las sociedades contemporáneas de acuerdo con estrategias de mercado y alimentada por la gran maquinaria cultural.
Nacionalismo anacrónico y excluyente

En el primero de los casos, el nacionalismo excluyente, podríamos ubicar sucesos como el Brexit, votación mediante la cual el Reino Unido optó por abandonar la Unión Europea; o uno de los grandes recursos retóricos de Donald Trump –que por cierto significó el apoyo de muchos estadounidenses y contribuyó a que fuese elegido– que rechaza la migración y acusa en la interculturalidad una amenaza al bienestar de su pueblo. Además, vertientes nacionalistas en diversos lugares del mundo, por ejemplo Francia con Marine Le Pen, se han fortalecido gracias a este sentimiento colectivo e incluyen premisas racistas, xenófobas o que por lo menos abogan por una cerrazón cultural.
Reconexión con tu cultura

Del otro lado del espectro, pero también consecuencia de esta resaca psicocultural, existe un creciente interés por reconectarnos con nuestras respectivas raíces y promover una comunión con nuestra identidad cultural. A diferencia del nacionalismo aquí no se condena la globalización, en cambio se enfatiza en el entendimiento de nuestros orígenes y diferenciadores, para luego poder participar en ese intercambio multicultural e incluso enriquecerlo. No es lo mismo asistir a la fiesta global sin saber quién eres que hacerlo teniendo en claro tus orígenes y con la intención de compartir estas particularidades con los demás.
En resonancia con esta segunda tendencia, en años recientes han nacido múltiples proyectos que invitan a las personas, y en particular a los jóvenes, a religarse a ese tesoro que históricamente les pertenecen: por ejemplo sus tradiciones, sus mitos y todos aquellos ingredientes que hacen de la suya una cultura única. En el caso de México, que es el escenario que circunstancialmente me tocó, he visto germinar proyectos como +DeMX , del cual soy partícipe, que apuntan precisamente a eso: refrescar los cimientos identitarios de su población para fomentar el autoconocimiento colectivo y, eventualmente, para aportar algo valioso, distinto, en el intercambio global. Además, vale la pena recordar que el acervo cultural de cada país termina siendo, como lo advierte el título que adjudica la UNESCO, un “patrimonio cultural de la humanidad”, que a fin de cuentas nos pertenece a todos.
La verdadera fiesta intercultural
Una globalización cultural, lejos de la globalización económica o mercantil, implica un proceso de madurez en todos los involucrados. Esto si partimos de que no se trata de la dilución de diferenciadores y particularidades culturales –y menos a favor de una amalgama de estereotipos y cánones dictados por el marketing trasnacional o la fábrica cultural que hoy encarnan los grandes medios– sino del intercambio vivo y enriquecedor (incluso enloquecedor, vivo y caótico) de estos insumos entre personas alrededor del mundo.
Hoy tus raíces te llaman, y a todos nos conviene que todos atendamos ese llamado. Así, la globalización realmente será esa fiesta incluyente que alguna vez nos vendieron, y no un modelo económico para favorecer agendas poco humanas.
Identidad sí; nacionalismo no.
* Este texto fue originalmente publicado en 2017, en Pijama Surf.